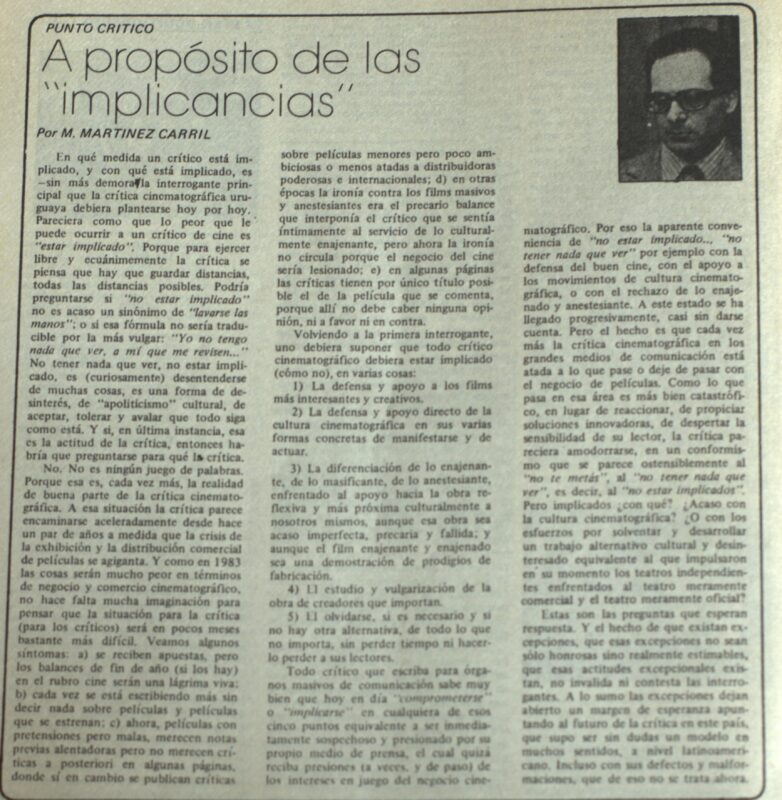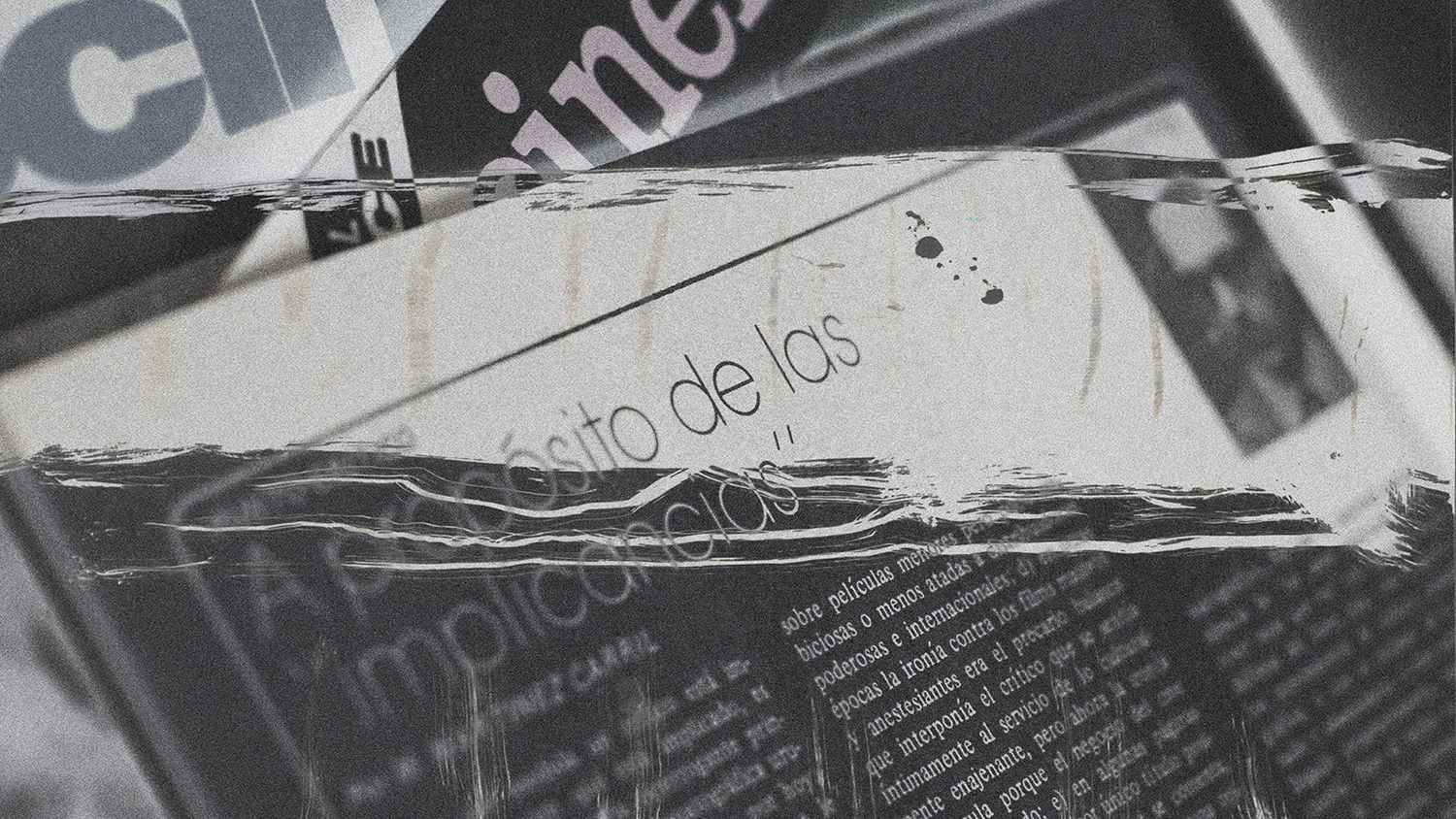Durante cierto periodo en los años 80, en los últimos alientos de la dictadura cívico-militar, cada número mensual de Cinemateca Revista albergaba, en sus últimas páginas, una columna denominada Punto crítico. En esta, el desaforado y vehemente Martínez Carril, tan propenso a sus ambiciones pasionales como menester ético, proponía reflexiones urgentes sobre el estado de la cultura nacional. Ergo, varias veces intervenía en el estado de las artes cinematográficas. Más que aprehender de un film o realizador singular, reaccionaba a fenómenos y tendencias en el movimiento político-cultural del Uruguay. Como todo enunciado compuesto con astucia y todo pensamiento elocuente hecho palabra, su rescate hacia el presente sirve de espejo a reflexiones contemporáneas, sin dejar de atender a su surgimiento particular.
Las implicancias en cuestión refieren a la de los críticos de cine; a las relaciones de afiliación o distancia que forjan con las obras del presente, y a cómo hay ciertas convicciones que deberían ser imposibles de disociar de la labor del crítico. Aunque emerja de una problemática de su tiempo, donde Martínez Carril denosta este apoliticismo cultural —como él se refiere—, podemos extrapolarlo a nuestro tiempo. Hoy en día en Uruguay parece esperarse que el crítico sea indistinto del agente de prensa. Como si se proyectase que sea el crítico, junto con otros, quien deba estimular la aglomeración en las salas. Más que cuestionar las realidades que arremeten a la cultura del cine, pesa sobre sus hombros la expectativa de colaborar a la vida de las películas en los cines. Sin embargo, de creer en el valor de esos films, puede ser un efecto de sus operaciones, pues el crítico sigue siendo un agente proactivo en el ecosistema. No obstante esta ilusión, de confundir su trabajo, sólo constriñe la independencia de pensamiento de los críticos. Si carecen de convicciones firmes respecto a sus acepciones sobre la cultura, si no combaten cuando creen que hay un daño contra sus valores, sólo pueden ser marionetas. Invitamos, entonces, a esta defensa para desestabilizar las percepciones que deberíamos mantener sobre la labor crítica.
Agradecemos al Centro de Documentación Cinematográfica de Cinemateca Uruguaya y a su responsable, Guillermina Martin Doil, por facilitar el acceso a esta nota; y a Cinemateca Uruguaya por permitirnos su publicación.
En qué medida un crítico está implicado, y con qué está implicado, es —sin más demora— la interrogante principal que la crítica cinematográfica uruguaya debiera plantearse hoy por hoy. Pareciera como que lo peor que le puede ocurrir a un crítico de cine es “estar implicado». Porque para ejercer libre y ecuánimemente la crítica se piensa que hay que guardar distancias, todas las distancias posibles. Podría preguntarse si «no estar implicado» no es acaso un sinónimo de «lavarse las manos»; o si esa fórmula no sería traducible por la más vulgar: «Yo no tengo nada que ver, a mí que me revisen… ” No tener nada que ver, no estar implicado, es (curiosamente) desentenderse de muchas cosas, es una forma de desinterés, de “apoliticismo” cultural, de aceptar, tolerar y avalar que todo siga como está. Y si, en última instancia, esa es la actitud de la crítica, entonces habría que preguntarse para qué la crítica.
No. No es ningún juego de palabras. Porque esa es, cada vez más, la realidad de buena parte de la crítica cinematográfica. A esa situación la crítica parece encaminarse aceleradamente desde hace un par de años a medida que la crisis de la exhibición y la distribución comercial de películas se agiganta. Y como en 1983 las cosas serán mucho peor en términos de negocio y comercio cinematográfico, no hace falta mucha imaginación para pensar que la situación para la crítica (para los críticos) será en pocos meses bastante más difícil. Veamos algunos síntomas: a) se reciben apuestas, pero los balances de fin de año (si los hay) en el rubro cine serán una lágrima viva; b) cada vez se está escribiendo más sin decir nada sobre películas y películas que se estrenan; c) ahora, películas con pretensiones pero malas, merecen notas previas alentadoras pero no merecen críticas a posteriori en algunas páginas, donde sí en cambio se publican críticas sobre películas menores pero poco ambiciosas o menos atadas a distribuidoras poderosas e internacionales; d) en otras épocas la ironía contra los films masivos y anestesiantes era el precario balance que interponía el crítico que se sentía íntimamente al servicio de lo culturalmente enajenante, pero ahora la ironía no circula porque el negocio del cine sería lesionado; e) en algunas páginas las críticas tienen por único título posible el de la película que se comenta, porque allí no debe caber ninguna opinión, ni a favor ni en contra.
Volviendo a la primera interrogante, uno debiera suponer que todo crítico cinematográfico debiera estar implicado (cómo no), en varias cosas:
1) La defensa y apoyo a los films más interesantes y creativos.
2) La defensa y apoyo directo de la cultura cinematográfica en sus varias formas concretas de manifestarse y de actuar.
3) La diferenciación de lo enajenante, de lo masificante, de lo anestesiante, enfrentado al apoyo hacia la obra reflexiva y más próxima culturalmente a nosotros mismos, aunque esa obra sea acaso imperfecta, precaria y fallida; y aunque el film enajenante y enajenado sea una demostración de prodigios de fabricación.
4) El estudio y vulgarización de la obra de creadores que importan.
5) El olvidarse, si es necesario y si no hay otra alternativa, de todo lo que no importa, sin perder tiempo ni hacerlo perder a sus lectores.
Todo crítico que escriba para órganos masivos de comunicación sabe muy bien que hoy en día “comprometerse» o «implicarse» en cualquiera de esos cinco puntos equivalente a ser inmediatamente sospechoso y presionado por su propio medio de prensa, el cual quizá reciba presiones (a veces, y de paso) de los intereses en juego del negocio cinematográfico. Por eso la aparente conveniencia de «no estar implicado», «no tener nada que ver» por ejemplo con la defensa del buen cine, con el apoyo a los movimientos de cultura cinematográfica, o con el rechazo de lo enajenado y anestesiante. A este estado se ha llegado progresivamente, casi sin darse cuenta. Pero el hecho es que cada vez más la crítica cinematográfica en los grandes medios de comunicación está atada a lo que pase o deje de pasar con el negocio de películas. Como lo que pasa en esa área es más bien catastrófico, en lugar de reaccionar, de propiciar soluciones innovadoras, de despertar la sensibilidad de su lector, la crítica pareciera amodorrarse, en un conformismo que se parece ostensiblemente al «no te metas», al «no tener nada que ver», es decir, al «no estar implicados». Pero implicados, ¿con qué? ¿Acaso con la cultura cinematográfica? ¿O con los esfuerzos por solventar y desarrollar un trabajo alternativo cultural y desinteresado equivalente al que impulsaron en su momento los teatros independientes enfrentados al teatro meramente comercial y el teatro meramente oficial?
Estas son las preguntas que esperan respuesta. Y el hecho de que existan excepciones, que esas excepciones no sean sólo honrosas sino realmente estimables, que esas actitudes excepcionales existan, no invalida ni contesta las interrogantes. A lo sumo las excepciones dejan abierto un margen de esperanza apuntando al futuro de la crítica en este país, que supo ser sin dudas un modelo en muchos sentidos, a nivel latinoamericano. Incluso con sus defectos y malformaciones, que de eso no se trata ahora.