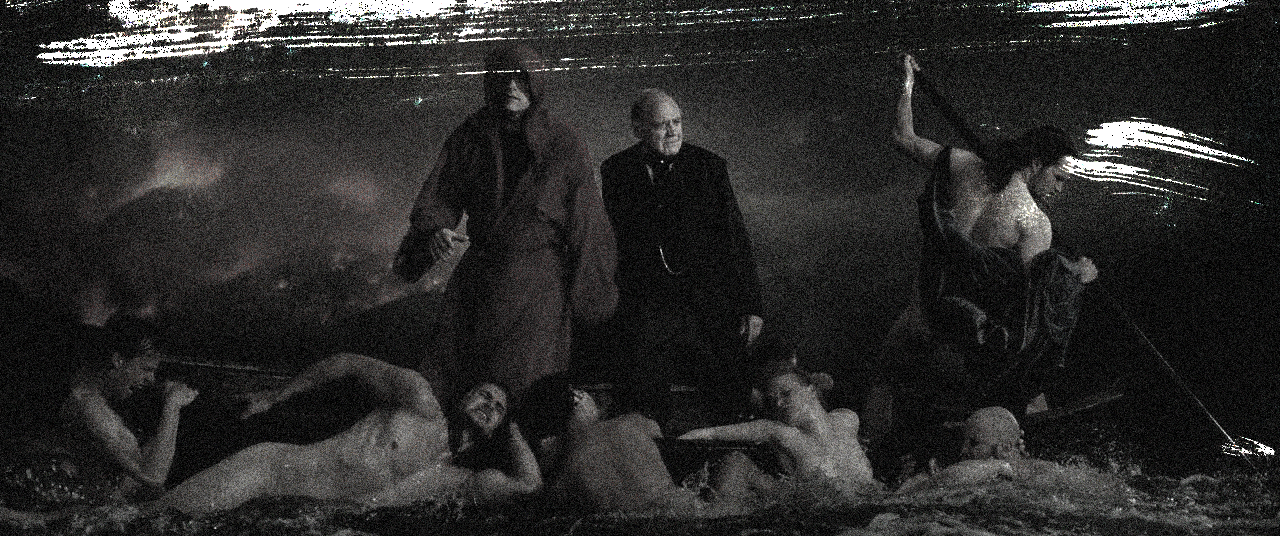- Lars von Trier es un forro, sí, pero es mucho más que eso
Lars von Trier siempre jugó la carta de enfant terrible, incluso cuando de enfant ya no tenía nada. No estoy inventando nada acá: toda su idea de provocación vista en el marco de lo brechtiano se puede observar desde otra luz. El gran drama que Brecht veía —desde lejos, en la cresta de la ola de la modernidad— era que incluso en las artes de fuerte cariz político había una cuestión algodonosa en donde el espectador quedaba pasivo, y donde las obras ya no entraban en la dinámica materialista de tesis-antítesis-síntesis, sino que ya presentaban una consigna, un tobogán manso en el que al espectador sólo le bastaba dejarse caer para encontrarse a sí mismo. Es decir, un arte de identificación, películas convertidas en actos de afirmación ideológica. La caja de herramientas de alienación brechtiana ya la conocemos de sobra: ruptura de la cuarta pared, revelación de la mecánica del teatro, hipersegmentación de las obras en capítulos que cortan el ritmo y anticipan la acción, entre otras. El problema es que cuando queremos hablar sobre algo político caemos fácilmente en la canaleta de ser hablados por la consigna. Entonces una de las pocas alternativas que hay no es tanto sumergirse a una deconstrucción instrumental –ahí solemos suspender nuestra emocionalidad y disfrutamos de forma más intelectual las películas, como, creo yo,, pasa mucho en el cine de Godard, pero no en el de Bresson– sino dinamitar la moral desde adentro del film. La idea es colocarnos en aprietos, en situaciones donde lo contradictorio y lo inesperado hace, de alguna manera, dar cromatismo a lo que sentimos o pensamos. Siento que la gran diferencia entre los dos grandes dinamitadores de la moralidad de los últimos treinta años, que son Michael Haneke y Lars von Trier, viene del papel que le dan al melodrama. Mientras que Haneke, como buen bressoniano, quiere despojar los hechos del melodrama que suele acolchar sus aristas (llegar al hueso en sí del suceso, pelado y demasiado intenso y doloroso), Lars von Trier agarra lo melodramático y, fiel a su maestro Fassbinder, lo hipertrofia, lo acelera en la forma de una crema antiherpética que mata a una úlcera haciéndola crecer más rápido de lo que puede, y lo hace morir en tiempo acelerado. En ambos, el fruto que crece del podado total o de la profusión extrema es el contenido ideológico.
- El Dios de Lars von Trier
Para eso Lars von Trier tiene dos trucos que se ven con toda claridad en Dogville y Manderlay, sus películas más evidentemente brechtianas. El primero es suplantar el silencio de Dios por la risa de Dios. El Dios de Lars von Trier es un Dios modelo antiguo testamento, un ser que tiene sus propios designios y que opera como una raspadura china sobre la superficie de la película. Los personajes que intentan seguir sus mandatos la pasan para el horror. Pero en su calvario no está el silencio bergmaniano, sino un milagro, pero un milagro no dreyeriano: Emily Watson prostituyéndose para lograr que su esposo vuelva a caminar, muriendo en el intento solo para que llegue ese plano aéreo final. Un plano que parecería decirnos, con la solemnidad de una abuela chupacirios: «Ella ahora es una santa, está en los cielos». Un gesto de cierre que opera como un consuelo que lejos de alivianarnos nos irrita más. Por otro lado, los personajes que intentan cuestionar la palabra de Dios terminan también pasándola espantoso. Pienso en esa especie de sagrada escritura de los campos de sembradío esclavista que la protagonista de Manderlay intenta borrar, como una forma de liberación simbólica de las víctimas de la opresión que vivían ahí. Al contradecir ese libro, que era un manual de domesticación de los esclavos, las palabras y advertencias se vuelven hacia ella. Su forma más perfecta llega cuando decide talar un bosque —a simple vista, un placer ornamental de los amos— para darle calor a la población; pero el hecho le estalla en la cara cuando se da cuenta de que esos mismos árboles eran los que amortiguaban las temibles tormentas de polvo que acababan con las cosechas. Una lectura ingenua y directa diría que Lars von Trier es un conservador que dice que las distinciones sociales y raciales por algo están, pero creo que lo que hace es desmontar ese aspecto progre, no para denostarlo, sino para verlo de forma más directa y palpable.
El otro recurso es el más allá de la identificación. En Dogville nos identificamos con la víctima que es Nicole Kidman, quien es repetidas veces vejada por un pueblo que a costa de velar por su anonimato saca provecho de ese favor de las maneras más viles. Cuando llega la oportunidad de vengarse de todos (porque en ese pueblo de mierda no se salva nadie) vitoreamos su arrojo. Sin embargo, hay un momento en esa venganza que algo se vuelve también excesivo, y ahí la película nos devuelve nuestra identificación: creemos, por ponernos del lado de la víctima, que somos superiores a los personajes antagonistas, pero en el fondo también operamos desde esta cuestión sádica de masas sedientas de sangre. La aparición final del perro, un perro de carne y hueso que ladra, cuando hasta ese momento todo ser no humano, locación o prop, era invisible, corporiza un poco esto: la identificación que era evanescente, esas gestalts que rellenábamos con nuestra mente, ahora adquieren cuerpo en la forma de una moral que tiene a la justicia y al sadismo como las dos caras de una navaja que en el filo se unen.

- El asesinato como arte
En The House that Jack Built Lars von Trier quiere hablar del arte (sobre todo del suyo) pero presiente (presiente bien) que esta es una discusión que ya perdió su filo. En el mundo donde le tocó vivir ya nadie muere y mata por el arte: cualquier gesto old school dadaísta, cualquier irrupción de accionismo vienés, sería de forma inmediata curada, comentada, explicada y, finalmente, domesticada. Frente a ese límite actual, Lars von Trier decide recuperar esa cosa de vida o muerte del arte, haciendo del asesinato lo artístico. Ahí, afectados por esa sucesión de cosas inenarrables, entre ellas desmembramiento de mujeres y asesinatos a niños, Lars von Trier nos puede hacer sentar a hablar de arte, por fin, pero con una pistola sobre la mesa.
El Dios de The House that Jack Built sigue ese modelo antiguo testamento. Jack, o su nom de guerre Mr. Sophistication, sufre de trastorno obsesivo compulsivo como un mártir de un orden mayor, pero en cada uno de sus actos, en cada uno de sus errores, se da cuenta de que hay un castigo que no llega. Cada asesinato es una apuesta que se redobla: 4 al rojo, 8 al rojo, 16 al rojo y el pozo se sigue ampliando (ese pozo es la cámara frigorífica en la que Jack acumula los cadáveres). Pero Dios lo permite, y en el descuido progresivo de Jack hay algo que remite a ese recuerdo infantil del éxtasis de esconderse entre los juncos al jugar a la escondida, con el entramado de fondo de que los juncos sirven para esconderse en la misma medida que para marcar una ruta hacia el escondite al doblarlos. Esto es lo que pasa en su segundo asesinato: Jack ata a su auto a un reciente cadaver y en una huida torpe lo arrastra (tal como sucedió con Mussolini después de ser colgado en la plaza de Loreto) desde la escena del crimen hasta su guarida. Al llegar a su destino, mira hacia atrás y la derrapada de sangre que dejó el cadáver funciona como una línea roja sobre el mapa de la ciudad que conecta la escena del crimen con su guarida, pero justo cuando está por rendirse, justo cuando se da cuenta de que definitivamente la cagó, cae una lluvia, una suerte de diluvio que borra las evidencias.
Jack está bendecido por un Dios raro e inescrutable. Toda su obra subsiguiente gira alrededor de cuánto puede hacer antes de que lo agarren, ir más y más abajo y verificar qué hay más allá de la maldad; tal como al final del film, donde él y Virgilio descienden hasta el último círculo del infierno. Virgilio le dice: «En realidad tu lugar correspondería a niveles más arriba, pero me imaginé que querías verlo todo». Verlo todo, filmar lo imposible, lo insoportable o lo indecible, siempre fue la labor de Lars von Trier.
- Lo material
Este juego de gato y ratón que Lars von Trier realiza con respecto al espectador podría presuponer una suerte de ejercicio posmoderno. Después de todo, la autoconciencia es una de las marcas de fábrica. Lo curioso es que el cine de Lars von Trier puede parecer cínico, pero no es irónico. A diferencia del posmodernismo, que blande ese «no hay hechos, sólo interpretaciones», uno podría pensar que el cine del danés es, por lo contrario, profundamente modernista. Sin embargo (acá empiezo a robarle a una brillante nota escrita por Jensen Suther en Senses of Cinema1), también por sus raíces brechtianas, Lars von Trier se adhiere a esta idea del autor, portador de un material, una verdad que comparte con sus espectadores. Hay un desmonte ahí del lugar de la verdad que es difícil explicar: la verdad está en otro lado, pero tampoco en un lugar que no existe ni da lo mismo. El cine de von Trier, pero específicamente The House that Jack Built, es una obra más bien pre-moderna, por la idea de que la verdad está en lo material más que en lo discursivo. El artista moderno trata de hacer que su obra hable por él. El pre-moderno, en cambio, encuentra la obra y la hace hablar, o al menos cree, delirantemente o no, que dice algo. Tal como la iconografía ortodoxa rusa —negada a incorporar la tridimensionalidad antropomórfica que instauró el Renacimiento— que creía que había en la misma obra una dimensión divina, Jack cree, como buen ingeniero, que el material determina la estructura. Así, está una y otra vez construyendo y destruyendo la supuesta casa de sus sueños porque nunca encuentra el material con el que quiere levantarla. Ya, luego de varios intentos, da con el material indicado, que son los cuerpos semi momificados por el frío y el rigor mortis de todas sus víctimas.
Lars von Trier siempre estuvo obsesionado con el espíritu interno, semi independiente de las voluntades humanas, que tienen los objetos. Quizás la película más expositiva de esta obsesión es Dear Wendy (Thomas Vinterberg, 2005), obra que no dirigió pero sí escribió. En Dear Wendy unos preadolescentes forjan su vínculo alrededor de la obsesión con las armas. La mayoría de ellos son un amor de personas, y parte del film está cubierto del glaseado bildungsroman ochentoso de obras como Stand by Me: niños que aprenden el arte de vivir, sobrevivir, perdonar y olvidar. Sin embargo, debido a las armas, el caos se desata, y el raro cocktail de la concatenación del azar y el no entendimiento de los adultos acaba en tragedia. La película desmonta esa idea de que la culpa no es del arma, sino del que la blande, aduciendo que hay, en sí, un espíritu maligno en los objetos.

- La luz negra
En The House that Jack Built ese espíritu maligno es el arte, más específicamente el cine. En un momento Jack cuenta, cuando diserta sobre su obsesión por montar y sacar fotos a sus cadáveres, que lo que más le gusta de las fotos son los negativos. Esa fascinación estriba en captar la luz en su reverso oscuro, un negro que adquiere, por primera vez, densidad y materialidad. La luz de todos los días está para dejar ver o encandilar: si no está no se ve nada, pero si se hace muy presente tampoco. En el negativo esa luz que súbitamente aparece es un gas que se disemina. Y el cine sólo existe por la luz, es pura proyección. Lars von Trier anduvo toda su vida por ahí, en busca de esa luz negra, escapando y reencontrándose con su sombra; como esa brillante narración de la compulsión a matar en la que Jack cuenta cómo sus impulsos se dan como esa sombra que entre un farol y otro se alarga o se condensa. Cuando pasa un farol, su sombra estirada comienza a apretarse y acercarse a él, como sus ganas de matar. Ya bajo el farol, la sombra está condensada, casi invisible, debajo de sus pies – podría decirse que la sombra está dentro suyo, es él—. Es en ese momento en donde cede a sus impulsos homicidas; y después de asesinar entra la culpa, y en su caminar esa culpa se estira y se deforma, pierde materialidad, hasta que un nuevo farol lejano comienza a alimentarla hasta dar forma a ese nuevo impulso homicida. El mal se gesta, estalla y muere una y otra vez, como entre una película y otra de Lars von Trier.
- Guillaume Duchenne
Un pequeño easter egg donde se expande de una forma hiper ingeniosa este comentario sobre la maldad, la verdad y el cine: en un momento en donde Jack habla sobre su falta de empatía y de cómo tenía que ensayar expresiones humanas para poder camuflarse con el resto de la gente, vemos pegadas al lado de su espejo un montón de fotos de personas con diferentes expresiones. Ahí, en el cuadro, entre muchas otras fotografías, vemos contra el costado derecho una consecución de retratos de un hombre extraño, con expresiones espasmódicas. Ese hombre es producto de una de las primeras investigaciones fotográficas llevada a cabo por un neurólogo francés llamado Guillaume Duchenne. Fiel a ese estilo inhumano de los positivistas de final de siglo XIX, el científico había diseñado un sistema de electrodos que emitía unas descargas eléctricas que hacían aislar y contraer ciertos músculos faciales. Con esta especie de tortura modernista teñida de experimento neurológico Duchenne quería comprobar qué circuitos neuronales eran responsables de una sonrisa y cuáles otros de una expresión de terror o una descomposición facial de tristeza. En uno de los avances «artísticos» de Jack, termina por descubrir que la mezcla entre rigor mortis y congelamiento permite cambiar las posiciones de los cuerpos y expresiones de sus víctimas. Como prueba final de esto, por medio de unos cables de acero y unas ramas, Jack termina esculpiéndole (nunca más literal esta definición) una sonrisa en el rostro de Grumpy, una de sus víctimas infantiles. La materialidad del cine y la intervención sobre esta materialidad como el acto innatural y homicida que siempre fue.
The House that Jack Built, tal como Labyrinth of Cinema (2019) de Nobuhiko Obayashi, es de esas pocas películas donde un director pasa raya por obra y expone todos los elementos de su cine: todas sus exageraciones estéticas, con una fe en la verdad que surgirá de esa exageración, ese agotamiento, tal como la «noble podredumbre» de ciertas uvas para llegar a la dulzura de un vino que Jack menciona en una de sus exposiciones teóricas. Es un final dance, y Lars von Trier (ya sobrio, posiblemente también sabiendo de su progresivo Parkinson) baja a los infiernos con Jack. Dos personas que creyeron que avanzando cada vez más y viéndolo todo podrían atravesar ese puente partido que conecta al infierno con el paraíso.
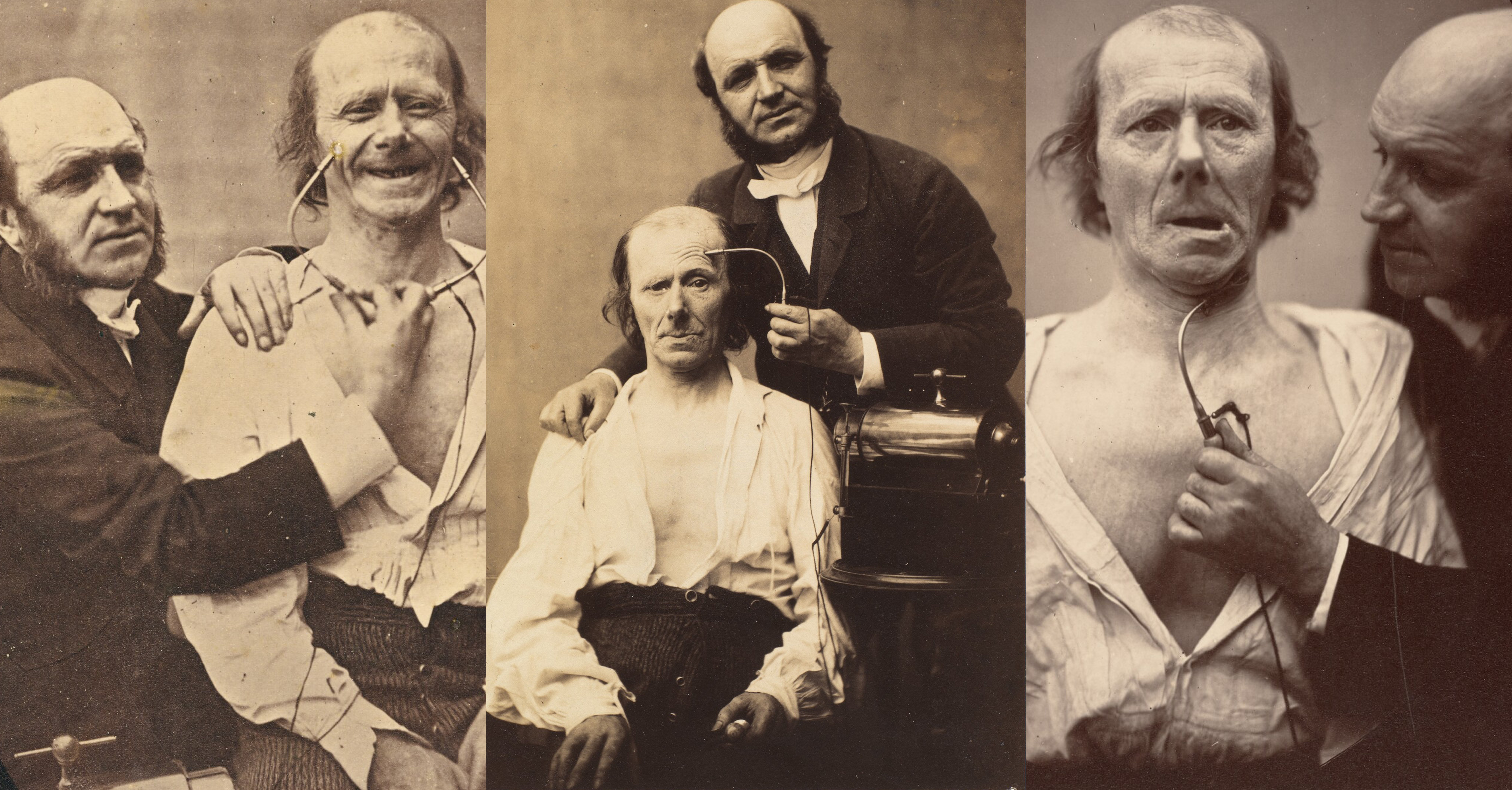
- Suther, J. (2019) The Art of Murder: What We Have to Learn from The House That Jack Built. Senses of Cinema. ↩︎