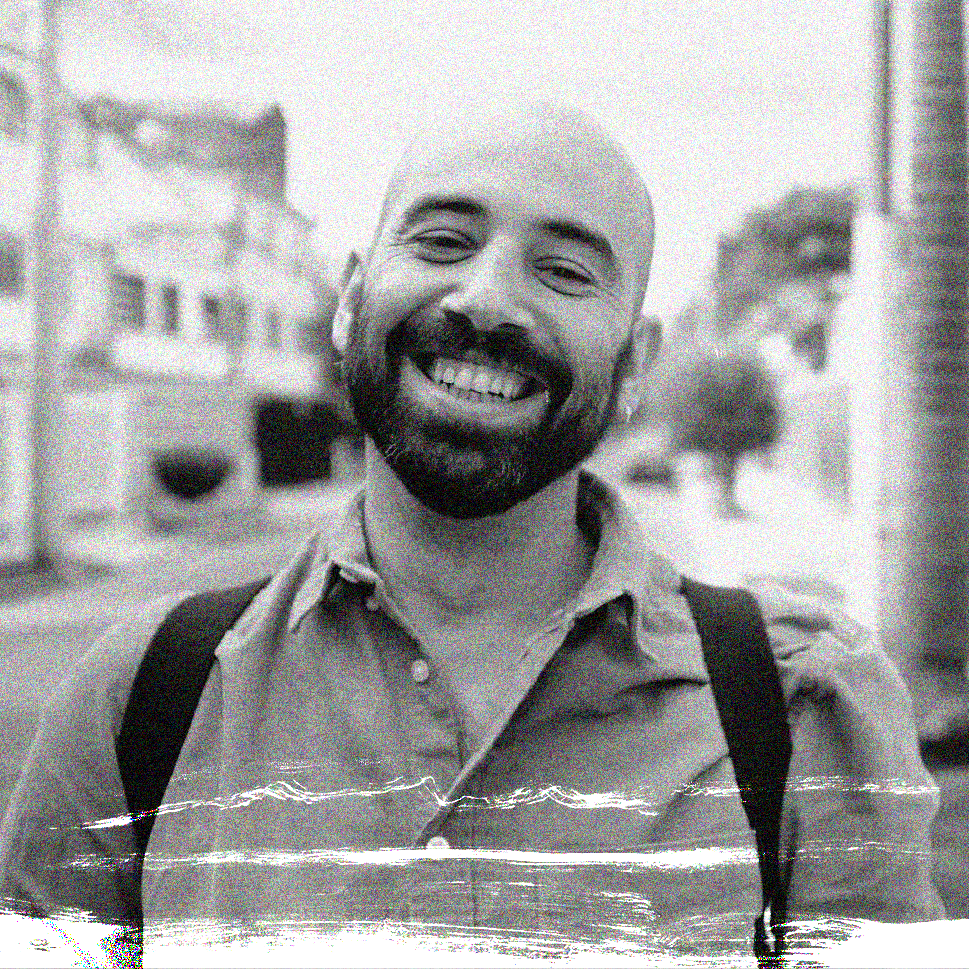¿Cuál fue la semilla creadora que ramificó en esta iniciativa?
Hace dos años, en la casa en Punta Ballena de Virginia Scaro, trabajamos fuera de temporada en nuestros proyectos como si hiciéramos un taller. Hicimos intuitivamente nuestra residencia secreta, personal. Se armó una dinámica de fantasía. Y como era lindo, nos daban ganas de compartirla, de materializar la residencia de los sueños y volverla algo concreto. Nos preguntamos, a partir de nuestras experiencias en otras residencias y espacios de formación, cómo hacerlo nosotros. Lamentablemente nos puso del lado de los organizadores, no el de los talleristas. Pero necesitábamos conseguir un lugar que no sea de ninguno. Luego de mucho esfuerzo, apareció El Puntazo, un petite casapueblo increíble en Portezuelo, Maldonado. Tiene ocho habitaciones y vista al mar arriba de un peñasco. Es una mezcla de la casa de La langosta (2015) con la de El resplandor (1980); queremos volverlo el sueño –o la pesadilla– de ser la mezcla entre ambas dirigida por Agnés Varda [risas]. Y si bien compartí esta semilla con Virginia, con quien surgió el nombre del proyecto, después convocamos a Natalia Labaké y a Clara Charlo para acompañarnos en este proceso de creación, aun cuando no sabíamos muy bien cómo.
¿Qué modalidad va a adoptar esta primera edición de la residencia?
Son tres semanas de residencia de guión. La primera es con Rodrigo Moreno y la tercera con Inés Bortagaray. En el medio hay tiempo de escritura, donde el equipo de organización y yo vamos peloteando los dossiers de los proyectos. Pero va a haber tiempo para todo: algunos eventos comunitarios, locales y externos a la residencia, pero también tiempo en soledad. Por suerte en tres semanas se tiene la posibilidad de disponer del tiempo. Tampoco podemos estar presentándonos y escuchando proyectos todo el tiempo, como pasa mucho en los laboratorios; así queda muy poco tiempo para los procesos personales.
Tengo como referencia al Taller Colón de Fundación TyPa. Yo estuve en el 2011, pero ya no existe. Tenía muchas cosas hermosas. Por ejemplo, los proyectos se presentaban al inicio. No era un pitch, sino una presentación amistosa, amorosa. Puede haber audiovisual pero compartimos primero ilusiones y proyectos. Por ende, habrá una presentación inicial y una final entre todos. Otra fantasía –aún estamos armando el calendario– es que cada proyecto se junte con otro, incluso con todos, para poder charlar, capaz también leer los tratamientos –no los guiones–, pero ante todo conocerse. Hay algo de la convivencia, de generar una red familiar, que queremos que exceda al espacio de la residencia. Por eso también habrá sesiones online con los tutores antes y después de las tres semanas de residencia para llegar con algo trabajado, incluso con una reescritura a partir de esa primera sesión. Entrás con el proyecto ya conocido, in medias res, y en eso se te va el tiempo: presentando, conociendo.
Una de las falencias, si querés, que puede ocurrir en un laboratorio de cine es el hecho de comprimir y abarcar varios proyectos sin el tiempo para profundizar en el proceso; así que te llevas un pantallazo de impresiones, pero no logras generar una transformación de esos pensamientos.
Hay algo importante en ese periodo de tiempo prolongado, excesivo, que es agotador pero finalmente necesario. Son pocas las residencias, implica mucho tiempo y plata hacerlas, así que en general son laboratorios en espacios de industria: pocos días, muchos proyectos e intentar aprovechar a los tutores. A veces esos tutores ni siquiera cobran; vienen por un festival, así que a cambio laburan gratis unos días. Entonces todo es muy apretado. La idea acá es hacer una pausa, un pequeño confinamiento personal, y darnos tiempo para escribir, para poder tardar, ilusionarse, encontrar algo, duelarlo, angustiarse y volver a encontrar otra cosa mejor, y compartir todo ese proceso con otros. Hay tiempo para perderse y después llegar a nuevos lugares. Es nuestra fantasía: bajar la pelota y darle tiempo a esto para que nuestras películas sean mejores en términos creativos, artísticos. Nunca tenemos tiempo ni recursos para que esto aparezca en el proceso creativo. Como dice la máxima bressoniana: «Escarba en el mismo lugar. No te escurras fuera de él. Doble, triple fondo de las cosas.»1 Ir hasta el fondo. Sin embargo, es muy caro ir hasta el fondo; no es productivo. Entonces es natural que en espacios de industria, de producción curiosamente, se tienda a lo productivo. Bueno, nosotros queremos tender a lo improductivo, considerando que el camino más largo es el camino más corto, que hay un tesoro al final de ese camino.
¿Por qué «Residencias de Cine» habiendo, por ahora, solo una de guión?
Es el optimismo de poder hacer diversos tipos de residencias de cine. Habíamos empezado con una especie de doble residencia, de ahí la doble cina: residencia de guión y de montaje. Tuvimos que descartar la de montaje, al menos por ahora; pero está en nuestro horizonte recuperarla y ejecutarla. También empiezan a haber fantasías. Clara planteaba las ganas de armar una residencia de distribución, por ejemplo. A medida que podamos crecer como espacio, crecerán las fantasías. Pero este año empezamos con la residencia de guión para intentar sostener, como espacio, ciertas condiciones de intimidad, como un cuarto para cada uno de los residentes. No son caprichos.
Además de ser un sueño personal que querés compartir con otros, también existe bajo ciertas circunstancias industriales de la actualidad. ¿Qué necesidades intentan cumplir con la residencia?
El proyecto se origina ante todo de la fantasía de querer compartir con otros. Ahora bien, lo que queremos de Cina Cina, lo que más nos entusiasma, es crear un espacio de cineastas para cineastas. No surge de un festival, ni de gestores culturales ni de programadores. Tampoco es un espacio de industria. Es tentador introducir más espacios de industria en Cina Cina, ya que habilita más posibilidades de alianzas, incluso de financiación. Pero no queremos hacer las cosas bien. Queremos que las cosas se nos vayan un poco de las manos, es decir, abrirnos a la experiencia creativa. Es un espacio virgen, es un aceite que no se toca, para cuidar los procesos creativos; erráticos, aletargados, dilatados, colectivos y a la vez individuales, solitarios.
¿Pero qué implica realmente poder realizar este sueño?
Asistimos a un fenómeno común en el cine: la fantasía entre amigos que, al momento de comprenderse en algo concreto, sufre un cambio. Como pasa con las películas, se reordenan las relaciones y los materiales, lo que nos convierte en socios y es allí donde aparecen roles de trabajo. Tomamos decisiones y somos tomados por las decisiones. Deja de ser un sueño entre amigos y se convierte en trabajo, mal pago, que implica mucho tiempo de conseguir recursos, con cuestiones de logística y de financiación a cumplir. Realmente nos embarcamos en una locura, pero por ahora nos estamos saliendo con la nuestra. Estamos felices de tener el apoyo de Ibermedia y de ACAU, que nos permiten llevar esto adelante. Este es el primer año que ACAU apoya eventos de este tipo por el Programa Uruguay Audiovisual (PUA). Sin saber, coincidimos de forma un poco azarosa. Pero el dinero también es una pregunta. Por ejemplo, insistimos en no cobrar por inscripción, una decisión personal que es cara para nosotros. Capaz que son diez dólares que a nadie le cambian la economía, pero ya que es tan difícil hacer un proyecto y sostenerlo por fuera del marco industrial, sobre todo de manera independiente, eso nos parece importante. Además también queremos cubrir todos los gastos. Hoy en día los pasajes no están cubiertos, pero tenemos arreglos con muchas instituciones e institutos de cine de distintos lugares de Iberoamérica que hacen probable que nadie tenga que pagar un traslado, o pagar algo mínimo.
Retomando estas circunstancias industriales: existen críticas hacia las «películas de laboratorio» por las condiciones dadas que llevan a una estandarización sistemática, como si estas obras siguieran una fórmula premeditada.
Puede tener su dimensión de verdad, pero también habría que preguntarse qué es una película de festival hoy en día. Ahora salió la selección de Locarno, que tiene un montón de genios consagrados en la competencia oficial y que seguramente no pudieron ir a Berlín, ni a Cannes, ni a ningún lado. No los eligieron, terminaron en Locarno. Locarno es hermoso, ¿pero qué es de festival en primer lugar? Las películas comerciales también pueden ser de festival. Es raro. Nuestro sector está cada vez más precarizado, y no sé qué es una película de festival hoy en día, pero sin duda veo ansiedad también por parte de las directoras y directores; la inseguridad de pasar una línea de juego.
Y Cina Cina pretende conceder un tiempo y perderse y volver a encontrarse, pero no sin antes perderse.
Bueno, hay espacios con buenas intenciones, importantes para enfrentarse con mucha gente. Pasa que recibís quince devoluciones de referentes y de profesionales, pero una sola vez, media hora, cuando no leyeron más que la sinopsis. Es muy pesado cuando otro te dice cosas y se va. Así que te vas con algo roto. Entonces Cina Cina quiere dar tiempo para poder pensar, ver qué resuena y salirse con la suya, que tiene que ver también con fumarse a uno mismo, con soportarse. Hay que soportarse. Es más fácil entablar una relación de poder y quejarse cuando otros dicen algo de mi proyecto, pero ese sometimiento es primero voluntario. Entonces, nos someteremos a nosotros mismos en el bosque, de cine a cine.
Pero ese sometimiento puede perderse fácilmente a partir de este tipo de procesos. Lo que implica la industrialización.
Uno piensa que lo industrial es bueno porque funciona. Ni siquiera funciona, pero construye la representación de que funciona en términos neoliberales, de mercado (tampoco es cierto que sea funcional a esos términos). Pero hay otras posibilidades, otros modelos de relación; con los materiales, con los otros, con los colegas, con los espectadores, con uno mismo. Después están las alianzas con otros laboratorios: Bogotá Audiovisual Market, SANFIC, Projeto Paradiso –que va a dar una beca–; todos tendrán un cupo para un proyecto en nuestra residencia. Las alianzas son muy importantes en términos institucionales. Pero para mí es afectivo, más que efectivo, si querés (aunque también tenga que ser efectivo). Pero por ejemplo, yo hice muchos amigos en TyPa –otro árbol, curiosamente–. Tuve, sobre todo, la confirmación de pertenecer a una generación latinoamericana, iberoamericana, de compañeros. Eso para mí fue muy importante, en especial para devolver un poco el entusiasmo y la pasión a una práctica vapuleada por la precariedad, por los deberes de la industria que te avasallan. Hacemos una pausa a los deberes industriales y compartimos un poco de silencio en el bosque, en la oscuridad, mirándonos con los compañeros alrededor, con el fuego en el centro. Es una fantasía que el cine fácilmente pierde.
¿Y qué importancia tiene un espacio así en Uruguay?
Capaz es prejuicio mío, pero siento que los proyectos, los autores, las directoras y directores uruguayos muchas veces se conforman con el estreno local. Y ya. Hay todo un mundo de pares, de amigos, de familia y de espectadores, pero no sé cuán abierto es el uruguayo a encontrarse con ese afuera. Para mí la noción de pertenecer a una generación regional que excede lo nacional es muy importante. Poder decir que esto es Uruguay, mostrarlo y traer gente, pero también repensar los límites de la patria. El cine es la patria, y no coincide exactamente con el territorio nacional. Hay algo de expandir ese límite que para nosotros es muy importante, porque obviamente queremos que los proyectos que vengan a Cina Cina tengan su espacio de proceso creativo y poder encontrarse. Pero además queremos que después tengan visibilización, que ocupen espacios en los festivales importantes, en las salas, en donde sea. Que no quede solamente en un ejercicio de diario personal. Expandirse y construir posibilidades de posicionamiento es la otra parte de eso. Sostenernos en el tiempo, ir creciendo e ir ocupando lugares con mayor visibilización. Toda alianza tiene ida y vuelta; habrá un proyecto que viajará al BAM y otro al SANFIC, pero no lo tomamos como un premio por encima de los otros, no pasa por ahí. Sí queremos que Cina Cina sea un aval, y sí queremos generar espacios posteriores a la residencia para que cada proyecto crezca.
¿Crecer hacia dónde?
Queremos encontrarnos con otras residencias y espacios iberoamericanos de producción de discurso. Queremos construir lugares de producción, de representación y de legitimación regionales, nuestros. No queremos ir a buscar la legitimación solamente a Europa. No queremos ir a buscar la legitimación solamente en el eventual éxito de mercado. Pero sobre todo no queremos ir a ser extranjeros en un espacio de industria donde no encontramos lugar, salvo como extranjeros. Es difícil, y aparte son otras lógicas. Queremos producir nuestras propias lógicas de sentido.
Las inscripciones a Cina Cina estarán abiertas hasta el 27 de julio. Podés encontrar las bases y más información en cinacina.cc.

- Bresson, R. (1975) – Notas sobre el cinematógrafo. Éditions Gallimard ↩︎