I.
Alejado de las alturas en donde los tigres gruñen por sus propiedades, en donde los hombres se disputan el éxito y en donde cada matiz de la desdicha es borrado, Fernand Delingy (1913-1996) teje una red. Incómodo con cualquier etiqueta que pudiera atribuírsele —educador, pedagogo—, prefiere nombrarse como poeta y etólogo. Como «un zorro de los asilos»1. Deligny va en contra de todo lo establecido por los programas médico-pedagógicos: elimina castigos, promueve la entrada y salida de forma voluntaria, trabaja con personas no especializadas. Los obreros y guardias de seguridad se convierten en educadores. Circula por distintas instituciones disciplinarias (escuelas, hospitales psiquiátricos, asilos) y dedica toda su vida a vivir entre los que la sociedad expulsa una y otra vez: los locos, los perversos, los autistas, los delincuentes. Comprueba que lo que hacen ahí es generar condiciones que producen lo que, justamente, quieren «curar». Primero, lo hace como maestro. Después, trabaja en el Centro de Observación y Triaje, en Lille, en 1943, en donde se dedican a observar las conductas de los «irrecuperables». Es expulsado de casi todas las instituciones: su errancia, su no-metodología, su «sensibilidad antipolicial»2, lo convierten en una figura molesta dentro del sistema, por lo que su quehacer se lleva a cabo en los márgenes.
La Gran Cordada se instaura en 1947, en conjunto con miembros del Partido Comunista, como un espacio de acogida para adolescentes «psicóticos», «autistas» y «delincuentes». Trabaja con algunas redes de apoyo pedagógico, aunque está en desacuerdo con sus metodologías. Los jóvenes se esparcen en familias de acogida y se crean talleres. La única finalidad que se persigue es la de generar «un modo de ser que les permitiera existir, a riesgo de modificar el nuestro». Agrega: «estábamos en busca de una práctica que excluyera de entrada las interpretaciones que refirieran a un código; no tomábamos las maneras de ser de los niños como mensajes embrollados cifrados y a nosotros enviados»3. La Gran Cordada existe hasta 1962, aunque en 1955 se mueven de París por dificultades económicas: la errancia es una forma de escape para no quedar capturado por los beneficios que le ofrecían quienes no compartían su filosofía. La necesidad de desligarse de las prácticas pedagógicas y vitales dominantes lo lleva a, en el próximo movimiento, desplegar una forma de vida autosustentada. En 1965 se instala en las inmediaciones de La Borde, clínica fundada por Oury en donde trabaja Guattari, con el resto del grupo. Se mantiene alejado de lo institucional: no participa de las reuniones, no realiza intervenciones ni diagnósticos. Ofrece un taller de marionetas y teatro en un invernadero. Durante ese período, comparte sus días con Janmari, un niño autista y mudo de doce años; con Yves, que luego será personaje principal de una de sus películas, El más mínimo gesto (1971), y con algunos jóvenes más.
A partir de 1968 y hasta los años 80, Deligny vuelve al lugar original en donde se creó La Gran Cordada y establece, nuevamente, una red. Los primeros niños que acoge llegan a él a través de las psicoanalistas Françoise Dolto y Maud Mannoni, y a través de otros psiquiatras y padres de la zona. Habitar el territorio con estos niños amplía y profundiza su interés por los modos de ser más allá del lenguaje verbal. Para él, el autismo no es una falta de lenguaje, no es un quedar por fuera del mundo lingüístico, sino un modo de existencia distinto. Desde entonces, se propone, en conjunto con los otros participantes de la red, generar registros sobre las «líneas de errancia» de los movimientos y gestos de estos niños. Trazan cartografías, mapas de movimiento que son huellas de lo que el lenguaje no puede captar.

II.
Deligny vive y, mientras vive, va obrando. Hacer y pensar son una misma cosa. Su obra surge de la imposibilidad del habla, del mutismo ante el que se encuentra al entrar en contacto con niños autistas. «Yo estaba manos a la obra, y lo que me atormentaba profundamente era no saber de qué obra se trataba», escribe en Cartas a un trabajador social. Teoriza sobre lo que hace y pone en práctica sus presupuestos, abierto al error, al fallo, a los obstáculos. Luego de desarrollar una idea, utiliza con frecuencia la expresión «pero ese no es mi tema» y desvía el pensamiento de cualquier tipo de cristalización. Sus textos están cargados de experiencia, de vida. Su decir es errático y fragmentario: al leerlo tenemos la impresión de asistir a la creación y al movimiento de su pensamiento, como si al escribir trazara las cartografías de su existencia.
Etnia singular,4 libro publicado en 1980, plantea las limitaciones del lenguaje que, más que emancipar, oprime, porque genera y reproduce lógicas colonialistas a través de una investidura de liberación. En este texto, Deligny narra la experiencia de la red que tejió en el último período de trabajo: una red en donde los distintos modos de ser coexisten sin imponer etiquetas, categorías, diagnósticos. En donde el lenguaje, la comunicación a través de la palabra, no es el requisito excluyente para lo humano. Por el contrario, se interesa, en particular, en todos aquellos vestigios de lo humano que se encuentran en estos niños que las palabras, aún, no han podido domesticar.
«En 1967 estábamos todos —una decena— en la misma vivienda, muy amplia, por cierto, hombres, mujeres, niños, autistas y psicóticos. ¿Casa común? Para nada. La vida consistía en vecindar»,5 escribe. Vecindar, asilar, verdear, camarear. Deligny inventa infinitivos y se deshace del sujeto que habla. Esta forma lingüística implica una des-subjetivación que también encuentra en el cine. En el texto La cámara como herramienta pedagógica 6(1955), plantea que la cámara es un dispositivo privilegiado para aquellos a quienes, como a estos adolescentes, «el lenguaje les aturde o les falla a la hora de hacerse oír». Al escribir que el lenguaje «les aturde» o «les falla» descentra, nuevamente, la mirada del sujeto de los niños autistas y ubica la atención en otro lugar: en las fallas de lo que está afuera. Escribe, también: «Vemos una película un poco como vemos una montaña o el mar». El niño sabe que el dibujo es dibujado por una mano. Y, cuando ve teatro, la presencia encarnizada de quien actúa también sitúa al artífice en posición central. Pero la montaña y el mar simplemente están ahí, como el cine.
Un niño, al leer los créditos de una película y ver que decía director, me preguntó qué era lo que hacía un director de cine. Ante la respuesta, quedó un poco desconcertado. Todo eso que se veía ahí, en la pantalla, era orquestado. Atrás de los movimientos, las voces, los encuadres, había gente haciendo cosas con ciertas herramientas para que eso tomara carácter de verdad. En ese desconcierto, en ese asombro, es en donde radica la potencia del cine. Deligny plantea que el cine se les presenta a los niños como realidad. Como imagen que se está produciendo en ese mismo instante: «Para mí es ahí en donde reside la mayor fuerza y peligro latente del cine. Los “tras bambalinas” del espectáculo cinematográfico son tan lejanos, tan discretos, que es un acontecimiento y ya no un espectáculo»7. Son estas ideas las que lo llevan a ofrecer la cámara como una herramienta pedagógica a los niños que no hablan: las deja ahí, al alcance de sus manos, para que registren los movimientos, la vida cotidiana, ese vecindar que se está construyendo, que está en obra constante. La cámara como un instrumento para registrar lo que no puede ser dicho porque su naturaleza rebosa el lenguaje. Lo que no puede ser dicho, no por falta, sino por constituir un modo de existencia por fuera de lo establecido. «Yo no soy alfabético; nada está ordenado en mí en palabras»8, escribe.
III.
El más mínimo gesto (1971) es el título de la película que Deligny dirige junto a Josée Manenti y Jean-Pierre Daniel, en donde filman el trayecto de un joven autista, Yves. Cuando La gran cordada desaparece, en 1962, a Deligny se le ocurre la siguiente idea: una película en la que Yves, el niño catalogado como «retrasado profundo», se escapa del asilo con Richard, otro de los jóvenes. Juegan en un establo abandonado y Richard se cae en un pozo. Yves deambula por los alrededores e intenta sacarlo de ahí. En el camino, se encuentra con otra niña que lo acompaña al asilo. No hay guion. El rodaje no se planifica. No hay una producción. No hay proyecto. Finaliza en 1965, cuando todos se mueven hacia La Borde. Todos esos registros cinematográficos espontáneos son montados, durante dos años, por Jean-Pierre Daniel. Es proyectada en Cannes en 1971.
En El más mínimo gesto, la cámara traza una cartografía de los movimientos corporales. Se mueve casi sin ninguna intención más allá que la de registrar el hilo que dibujan los trayectos arácnidos de Yves. Mueve los cordones repetitivamente, pero no los ata. Golpea la puerta reiteradas veces, pero no la abre. Hace girar una rueda una y otra vez, pero no va a ningún lado. No es que la cámara se detenga en estos gestos. No hay intencionalidad. Hay, por el contrario, un hacer sin pensar, un filmar sin proyecto. No es que se quiera mostrar algo, no hay un objetivo, un programa a cumplir, un símbolo que recrear. Hay cuerpos. Hay territorios en los que esos cuerpos se mueven. Hay movimientos que se inscriben en esos territorios y dejan huellas. Deligny traza un mapa y dedica su vida al trazo, no a la construcción. Porque ese trazo no tiene una finalidad, un punto de llegada, un lugar hacia dónde ir.
En Lo arácnido9, Deligny desarrolla la idea de red y trabaja sobre el quehacer de las arañas. Escribe: «Ciertamente, la aragne no ha esperado a que construyamos moradas para tejer su tela; que haya morada y, en cualquier rincón de pared de dónde colgar la tela, nada hay allí que pruebe que son los rincones de pares los que dieron nacimiento a lo arácnido». La araña teje su tela sin un proyecto. No importa si es entre dos columnas, abajo de una mesa o en el techo. Como camarear, que consiste en captar lo más mínimo de lo humano y expandirlo en el acto de su visibilización, y no en crear condiciones específicas para la producción de imágenes.

IV.
Estamos invadidos por proyectos. La educación, la psicología, el cine: todo tiene que inscribirse bajo coordenadas previas que siguen ciertas metodologías, siempre iguales. «¿Puedo imaginar una sociedad que eduque peor a sus niños?», se pregunta en Cartas a un trabajador social. Hasta el día de hoy, la respuesta sigue siendo la misma: no. No podemos imaginar una peor manera de educar a los niños que la que está institucionalizada actualmente. Una escuela saturada de proyectos que obturan la aparición de cualquier modo de existencia que se corra de lo establecido. Una psicología estandarizada, basada en protocolos y evidencia, con acciones prefijadas para desplegar en caso de sufrimiento. Formas de trabajo que no responden a las necesidades y espontaneidad que surgen de los niños y adolescentes, sino a lógicas institucionales del mundo adulto que se les imponen en pos de un «bien mayor». El bien mayor sería, entonces, correrlos del camino erróneo que están tomando, alejarlos del desvío, porque los niños también son pensados como proyectos.
«Si quieres conocerlos rápido, hazlos jugar. Si quieres enseñarles a vivir, deja los libros a un lado. Hazlos jugar. Si quieres que le tomen el gusto al trabajo, no los ates al banco de trabajo. Hazlos jugar. Si quieres hacer tu tarea, hazlos jugar, jugar, jugar»10, escribe Deligny. El juego al que se refiere es un juego sin proyecto, un juego que surge por el contacto de los niños con los espacios, con el entorno, con otros niños. Es lo que surge del aburrimiento si los adultos no saturan a los niños con estímulos porque ellos mismos no saben cómo lidiar con lo indeterminado, con lo inconcluso. En las escuelas, en los campamentos, en los cumpleaños, no hay que prestar demasiada atención para ver que se crean juegos y actividades con instrucciones definidas y precisas para mantenerlos ocupados porque los adultos no saben qué hacer con lo libre y espontáneo que escapa a las premeditaciones. Esto se extiende a la cantidad de actividades que los niños hacen: fútbol, patín, inglés, taekwondo, taller de, etc. Todo el día tiene que estar planificado. Que no quede un hueco por el que se cuele lo imprevisible.
Escribe: «siempre hay, en algún lugar no se sabe dónde, una Corte Suprema que vela por los derechos» que se encarga de inscribir a todos quienes están en los márgenes en un «proyecto pensado» y se los «condena a una semejabilidad —una identidad— tanto más pesada por cuanto que es ficticia». Se los condena al derecho al proyecto, «¿pero qué pueden hacer con ese derecho, sino vivir el desasosiego de divagar, que literalmente quiere decir: abandonar el camino? ¿De qué camino se trata? Del camino del proyecto pensado»11. En los proyectos en donde todo es previsto, en donde hay una alternativa A, B y C para cualquier tipo de inconveniente, se coacciona la posibilidad de tejer red. La falta de programa, de forma específica de hacer, abre posibilidades, porque al percibir la red, vemos que se trama por lo que falta.
En sus escritos formula la idea de saturación simbólica: atribuirle sentido al hacer hasta abarrotarlo y perder de vista la red, el agujero, el misterio, lo que se trama sin intención pero que insiste en aparecer. La saturación simbólica tiene que ver con imponer el lenguaje, las interpretaciones y la construcción de significados como violencia. En Semillas de crápula12, libro que publica en 1945 y que recoge una serie de consejos para educadores, escribe: «Y por favor, no cuentes con el poder de las palabras. ¿Has escuchado alguna vez a un campesino hablarle a sus remolachas, un jardinero a sus lechugas, un viñetero a sus uvas?». Sin embargo, se ha vuelto cada vez más usual escuchar personas en la ciudad que le hablan a las plantas para que crezcan, como si nuestro lenguaje tuviera alguna influencia sobre las otras naturalezas. Hablarle a las plantas y dar por sentado que eso va a provocar algún efecto muestra hasta qué punto la sociedad acribilla con palabras todas las existencias que no son alcanzadas por el lenguaje. Lo mismo ocurre con los animales. Ya no se trata solo de «poner en palabras» los afectos propios, sino también de vivir bajo la idea de la supremacía lingüística. Los humanos dan por sentado que las plantas quieren oírlos, que los animales se sienten mejor si los entienden, cuando los hechos muestran todo lo contrario: la vida prolifera de distintas formas, independientemente de nuestra voz. Y cuando intervenimos es para aniquilar.
Para Deligny, la cámara aparece como dispositivo privilegiado contra la saturación simbólica: los gestos irrumpen y se muestra el hacer sin la obligación de la palabra. En El mínimo gesto existe un cine sin proyecto. No hay un ir hacia algún lugar. No hay coordenadas implantadas. No hay algo que esperar. El discurrir del tiempo se esparce en el espacio, en esas mínimas cosas humanas que emergen en la cámara sin propósito. En el movimiento de poner la cámara a disposición de quienes no hablan hay un gesto político: «Con la cámara, el mundo los mira, el mundo de los Otros, que no tenían nada que ver con ellos, y serán ahora los testigos de lo que ellos hacen todos los días. ¿Puesta en escena? No. Visualización. Aclaración. Mostrar al público»13. La operación no es la de dar voz, generar discurso, narrar. Muy por el contrario, lo que implica este gesto tiene que ver con plantar la cámara como herramienta para acceder a la realidad que está por fuera de las imposiciones del lenguaje y así abrir la posibilidad de des-subjetivación. Ese «tras bambalinas» lejano, distante, se convierte en actuar. Camarear, y no «hacer cine», como una forma de luchar contra la saturación simbólica. Como un desvío en contra del proyecto pensado, un vagabundeo en el que se manifiesta lo inesperado. Como acción que visibiliza y, a su vez, genera otros modos de existencia posibles.
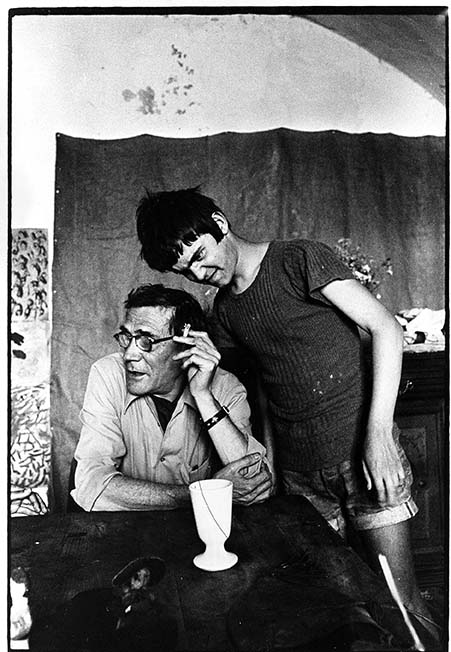
- Deligny, F. (2021) Cartas a un trabajador social. Cactus. ↩︎
- En el libro escrito por Deligny Semillas de crápula, editado por Cactus y Tinta limón, se incluye un texto del Colectivo Juguetes Perdidos en donde se refieren de esa forma para describir la sensibilidad de Deligny ↩︎
- Deligny, F. (2015) Lo arácnido y otros textos. Cactus. ↩︎
- Deligny, F. (2024) Etnia singular. Cactus. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Deligny, F. (2023) Los vagabundos eficaces y otros textos. Miño y Dávila. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Deligny, F. (2021) Cartas a un trabajador social. Cactus. ↩︎
- Deligny, F (2015) Lo arácnido y otros textos. Cactus. ↩︎
- Deligny, F. (2017) Semillas de crápula. Consejos para los educadores que quieran cultivarla. Cactus. Tinta Limón. ↩︎
- Deligny, F. (2015) Lo arácnido y otros textos. Cactus. ↩︎
- Deligny, F. (2017) Semillas de crápula. Consejos para los educadores que quieran cultivarla. Cactus. Tinta Limón. ↩︎
- Deligny, F. (2023) Los vagabundos eficaces y otros textos. Miño y Dávila. ↩︎
