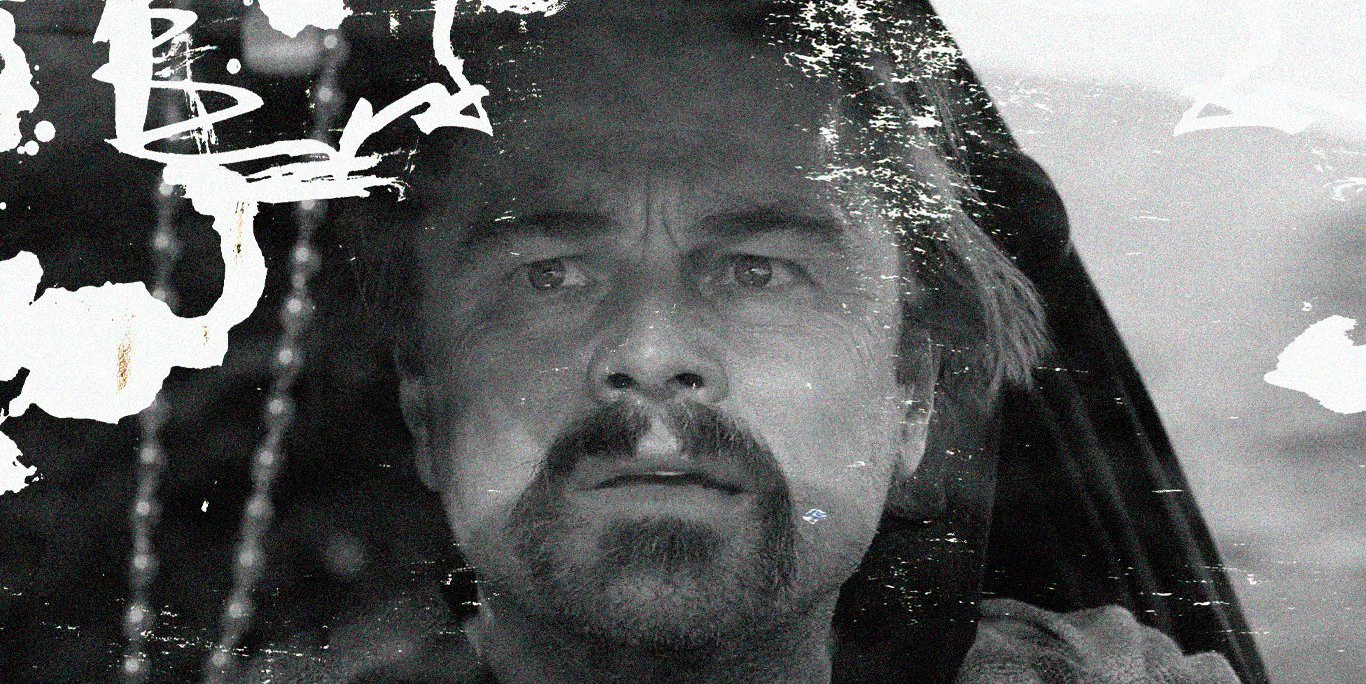Hace unos meses publiqué un texto sobre el rol del director de cine a la hora de adaptar una obra literaria a la gran pantalla1. Gran parte de ese ensayo estaba enfocado en El Proceso (1962) de Orson Welles, una película consciente de la existencia de la obra original tanto en forma como en sustancia. La historia que originalmente transcurría en un tiempo ambiguo –una mimesis de los años veinte–, es reinterpretada como un eco de respuesta de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, eventos contemporáneos a la realización del filme. Asimismo, la novela de Kafka era parte del universo narrativo de la obra de Welles, por lo que surgía una dimensión metafísica sobre la reinterpretación de la historia –tanto de Welles para Kafka, como de los personajes con el círculo vicioso de cometer los mismos errores que en la fábula original– y le añadía una capa discursiva posible sólo por ser una adaptación2. Es por eso que, sin ser un calco de la obra original, es una reformulación impecable.
En pleno año 2025, la situación del mundo nos confirma que la historia no puede dejar de reinterpretarse a sí misma: genocidios, guerras y su siempre latente expansión mundial; los intentos y efectivos asesinatos de figuras políticas, con su martirización derivada; y las ambiguas posiciones de las personas más importantes del mundo son solo una parte de la cruel reminiscencia de los períodos más oscuros de nuestra historia. Los cineastas, hijos de estos tiempos, reaccionan de maneras asimétricas. Esto permite la coexistencia de películas como Eddington, de Ari Aster: un neo western del calibre «cualquier parecido con la realidad es pura intencionalidad»; una vista panorámica –y algo torpe– sobre la pandemia, la situación actual del republicanismo americano y los mártires de redes sociales. Y, por otro lado, F1: la película, de Joseph Kosinski, con un título representativo de una marca. Nostálgica de los blockbusters estadounidenses de directores como Tony Scott o Michael Mann, parece no terminar de entender su propia admiración y automatiza el guión en un montaje recopilatorio de planos de carreras cuyo único objetivo parece ser meramente un avance tecnológico: compactar la cámara para realizar primeros planos, dentro de un coche estrecho, de un hombre mesiánico que sigue al pie de la letra el camino del héroe.
En ese sentido, un director como Paul Thomas Anderson parece encontrar su posición en dos formas distintas de configurar su cine: Por un lado: el refugio en momentos pequeños de contención, cariño y vergüenza como en las escenas familiares de Punch Drunk Love; el recuerdo nostálgico de Licorice Pizza, con una complejidad contradictoria que sólo puede ser contada por aquel que sabe de dónde viene y trata de comprender el mundo hacia el que va, o los momentos donde vulnerabilidad puede vislumbrar el afecto si se lo observa desde un plano detalle como en El hilo fantasma. Y finalmente por el otro: La conjunción de todo lo dicho anteriormente, catapultado en una respuesta revulsiva y expansiva en el tiempo, con prólogo y epílogo, como en Boogie Nights, Petróleo sangriento, o en el objeto de estudio que nos ocupa: su más reciente película, Una batalla tras otra.

La película es el repienso de una obra literaria: Vineland (1990), de Thomas Pynchon; un autor al que frecuentemente se le adjudica el adjetivo de «inadaptable». La mayoría de las veces esta descripción carece de justificación, porque sigue vigente la enfermedad que genera la expectativa de que la adaptación sea un braille de la obra original. Su síntoma está en la palabra «fiel», que ignora la posibilidad de un análisis donde la obra podría crecer superlativamente si fuese analizada en relación al contexto actual y a la dimensión que puede descubrir el nuevo autor. Anderson ya había adaptado el libro de Pynchon Vicio propio en la película con el mismo nombre, cuyo nivel de entropía y desconcierto fue reinterpretado en favor de un discurso pesimista y desencantado, con señalamientos que no iban totalmente de la mano con los de la obra original. Aún así, la narración compleja ofrece una experiencia muy satisfactoria.
El filme comienza contextualizando las vidas de Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) y Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), una pareja de activistas que, junto con otros revolucionarios, son parte del grupo radical French 75. Al comienzo, el grupo se infiltra en un campo militar donde hay rehenes inmigrantes detenidos y los liberan mediante un gran disturbio, explosiones y tiros. Perfidia se encuentra con Steven J. Lockjaw (Sean Penn), un coronel de extrema derecha a quien obliga a tener una erección mientras le apunta con una pistola. La escena se torna ridícula muy rápido: el coronel camina con dificultad mientras Perfidia lo escolta a la misma jaula donde estaban los inmigrantes que fueron liberados. Los militares quedan cautivos y los French 75 se van al grito de «viva la revolución». Este encuentro despierta en Lockjaw un deseo que yace oculto bajo la impotencia: aflora una fantasía de dominación hacia Perfidia.
Durante toda la película Anderson cuestiona la firmeza de ambas posturas con el uso de la comedia negra. Por un lado, hace de Lockjaw una caricatura: todos sus movimientos son exagerados, camina como un autómata y sus convicciones –aparte de tener una aparente motivación superficial– son proyectadas en diálogos donde sus expresiones redundan aún más en esa característica. Una imagen y fachada para representar didácticamente el poder, similar a los modos de algunos líderes de la actualidad. No obstante, más que caer en un subrayado comédico, tiene un efecto directo en un discurso de contradicciones que el director quiere señalar: debido a que fue reducido por una persona cuya etnia percibe como inferior, crece en él un deseo sexual de represión con el que establecerse como dominante en esa relación de poder. Por otro lado, Perfidia rechaza todo sinónimo de dominación; aparte de su lucha con el coronel, escapa de ser controlada por todos los personajes al punto de traicionar a su grupo con tal de no ir a la cárcel y abandonar a Bob y a su hija recién nacida porque representan una restricción para sus actividades revolucionarias. Finalmente, 16 años después, Bob es un ex revolucionario cuya vida ha venido a menos y ha olvidado por completo las firmes creencias de la causa, relegandolas a citas de La batalla de Argel de Gillo Pontecorvo. Su hija Willa (Chase Infiniti) ya es adolescente y convive con la sobreprotección de su padre, síntoma del perjurio cometido por Perfidia, que los ha llevado al exilio. Hasta que nuevamente, como la propia historia, Lockjaw irrumpe en otra persecución, pero esta vez con cuentas pendientes.
Los personajes buscan la libertad del pasado que los acecha y parece volver implacablemente. Lockjaw, en su desprecio a la comunidad negra y en favor de mantener su propia dominancia, reacciona con una paradójica obsesión por Perfidia –bajo reflexión posterior de que quizás era amor–. Quiere ser aceptado en la sociedad de los aventureros navideños –título con notorias atribuciones cristianas–, un club fascista oculto tras la fachada de los suburbios al que sólo pueden pertenecer las personas de «mayor pureza». Eso lo lleva a querer destruir cualquier indicio de flaqueza fascista y a eliminar todo rastro de vínculo con Perfidia, proyectado en su búsqueda implacable de Willa, a raíz de su posibilidad de consanguinidad. Ella quizás sea el personaje con mayor potencial de desarrollo de todo el filme, ya que sus problemas actuales son causados por las convicciones de sus padres. Un discurso donde nuevamente se cuestiona la ambivalencia de posturas: la película parece condenar la posición de Lockjaw y estar a favor de la revolución, pero no deja de insinuar discrepancias con ese lado liberal. Así, convierte al personaje de DiCaprio en una caricatura antónima del personaje de Sean Penn, quien encuentra en la burocracia y códigos revolucionarios un obstáculo para lo que verdaderamente importa. Se lo ridiculiza en favor de mostrar las contradicciones de las convicciones de los French 75 –«es una leyenda revolucionaria», dicen por la radio rebelde, luego de que nosotros lo hayamos visto moverse erráticamente, saltar y caer de un edificio de forma ridícula, y hacer un vía crucis por toda la ciudad tratando de cargar su IPhone–. Willa halla su libertad en escapar de los errores de su madre –«es una traidora» le dice a quien la menciona–, siendo Lockjaw su manifestación física. Sin embargo, todo desarrollo es lamentablemente descartado hacia el final de la película, no solo con la carta en un intento inentendible de reivindicar a Perfidia –si es que siquiera lo es, ya que mantiene una ambigüedad entorpecedora sobre el hecho–, sino porque Willa pasa de ser un personaje a ser un símbolo. Es la continuación de la revolución, de esa liberalidad trillada, y la película olvida la singularidad que la define.

Entonces, ¿dónde está la libertad? Al final del día todo se circunscribe a un mismo régimen bajo una determinación inesquivable; la burocracia en los French 75 no se separa mucho de la que promulgan los militares y, de hecho, entorpece y nubla aún más la lucha. Durante gran parte del filme, Bob busca cargar su celular porque es la única manera en la que puede conseguir comunicarse con sus amigos revolucionarios; de la forma más adherida al sistema posible. Para la mayoría de los personajes, sus causas son puestas en tela de juicio en el momento en que su individualismo es afectado: Bob nunca parece realmente convencido de su accionar en la revolución, siempre iba de la mano con Perfidia, y una vez ella no está, su vínculo rebelde fue decreciendo; Perfidia abandonó la causa y a todos porque su libertad física podría ser alterada; Lockjaw decide tirar todo el pasado por la borda con tal de conseguir su ascenso; incluso Sommerville, el personaje que ayuda a exiliar a Bob con su hija, revela la ubicación de estos en cuanto amenazan con secuestrar a su hermana. Esos cuestionamientos son los que, irónicamente, hacen florecer el lado más humano de esos personajes.
El que parece no suscribir a esta lógica es El Sensei (Benicio del Toro), un personaje con connotaciones trascendentales, rodeado por el mundo de las artes marciales, que ayuda a escapar a una comunidad de refugiados inmigrantes en medio de un asedio militar a su edificio. Esto, más que ser una causa, se proyecta como un vínculo cultural y humano que mueve al personaje; El Sensei ayuda a Bob, a Willa y a la comunidad latina sin importar las consecuencias. La película hace énfasis en que este personaje trasciende a ser algo más a través de escenas de sus ritos de meditación, clarividencia y burlas a los demás personajes. Es él quien finalmente consigue hacer avanzar la trama, y lleva a Bob hacia donde está Willa, quien al pedirle que salte del vehículo en medio de una persecución policial le dice «la libertad está en no tener miedo, como Tom Cruise».
La novela original se contextualiza dentro del reaganismo, la época de desconfianza general que aún perduraba en los años 80 en los Estados Unidos. En la película la temporalidad presente es clara. Sin embargo, el contexto político es un tanto incierto. Aún con los destellos de un contexto de represión inmigratoria por parte del gobierno ilustrado – aparte del prólogo– en la comunidad latina a la que pertenece el personaje de Benicio Del Toro, no se logra vislumbrar un panorama completo que conduzca a un sumario causal de la actualidad. No obstante, es la propia ambigüedad temporal la que une ambos universos al sentenciar la idea de que la historia siempre se reinterpreta a sí misma: sobrefinanciamiento del poder militar, represión inmigratoria, promoción del patriotismo y expansión de la desigualdad económica. ¿Reaganismo o trumpismo? ¿Vineland o Una batalla tras otra? En este caso, la película es efectiva e íntegra al discurso. Se posiciona y se hace cargo de sus decisiones mientras que, en casos recientes como Civil War (2024) de Alex Garland, esta ambigüedad no sólo representa un obstáculo en el visionado, sino que es una contradicción hecha cine: introduce una nueva guerra civil en los Estados Unidos sin atribuirle una causa, actores ni hechos, y –lo peor todo– magnifica una supuesta posición política neutral del director, atribuida a una «objetividad» periodística que se contradice con el uso constante del punto de vista. Tal lavada de manos no es compatible con el oficio de hacer cine, que ineludiblemente obliga a tomar una posición política.
La supuesta inadaptabilidad de la novela es directamente proporcional a lo que podría ser una traducción en palabras de la increíble escena de persecución en el desierto de Willa, Bob, y el mercenario de los aventureros navideños. Cada obra tiene su particularidad y su posición por la cual merece la pena prestarle atención. En este caso, Paul Thomas Anderson sentencia una verdad al traer el texto de Pynchon a la actualidad: el paso del tiempo genera una reflexión y reformulación de las convicciones. La radicalidad revolucionaria de Bob, la constante reafirmación de las ideas fascistas de Lockjaw a través de la eliminación de su pasado, la caída de la fe de Willa en la figura heróica de su madre, y los títulos totémicos e intocables como «Thomas Pynchon es inadaptable». Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Quiénes son esas personas sino sus convicciones? Tal vez la respuesta se encuentre en la unión padre/hija, en esa búsqueda implacable por un otro, sin importar que el ciclo temporal en el que vivimos les recuerde que siempre vendrán tiempos peores, sin saber qué hora es.

- El Volkswagen amarillo: https://estadodevigilia.com/el-volkswagen-amarillo/ ↩︎
- Hay una escena en la que el personaje de mayor poder burocrático, interpretado por Orson Welles –el propio director de la película, quien maneja el control creativo– narra una fábula que es alegórica a la historia del protagonista, Josef K, quien –a diferencia de su versión literaria– dice ya conocerla. El personaje de Welles concluye que, si ya conoce la fábula y aún así ha caído en ella al pie de la letra, es porque: 1- él, en el fondo de su ser, quería hacerlo voluntariamente; 2- porque la historia está condenada a repetirse a sí misma. ↩︎